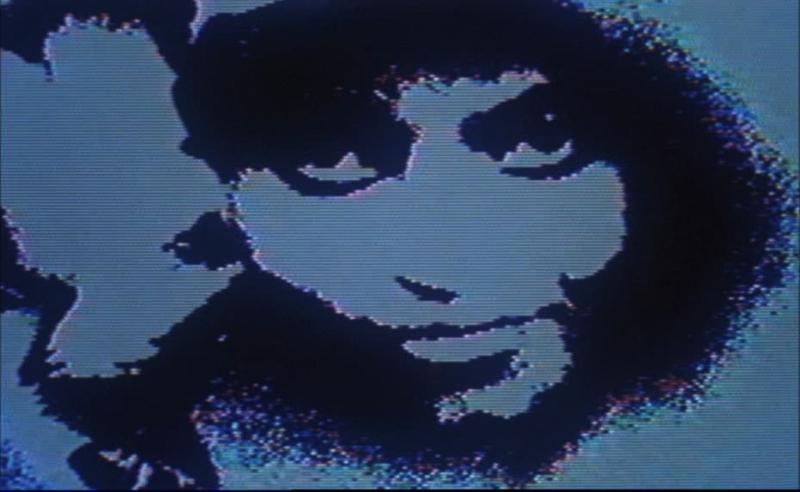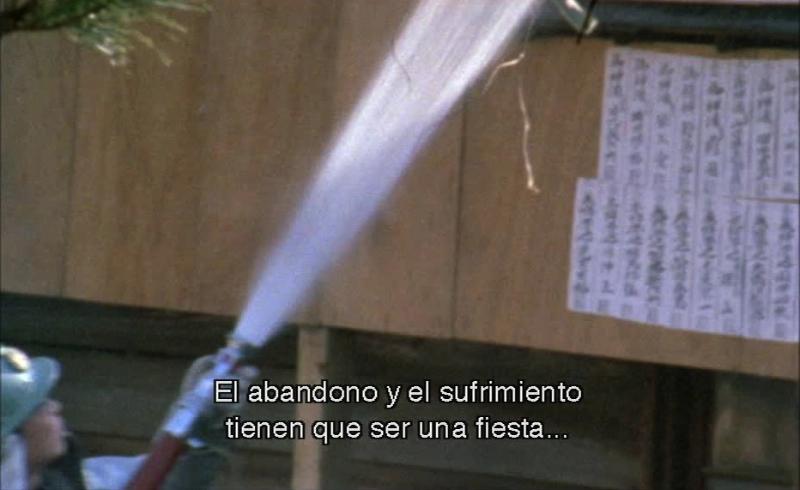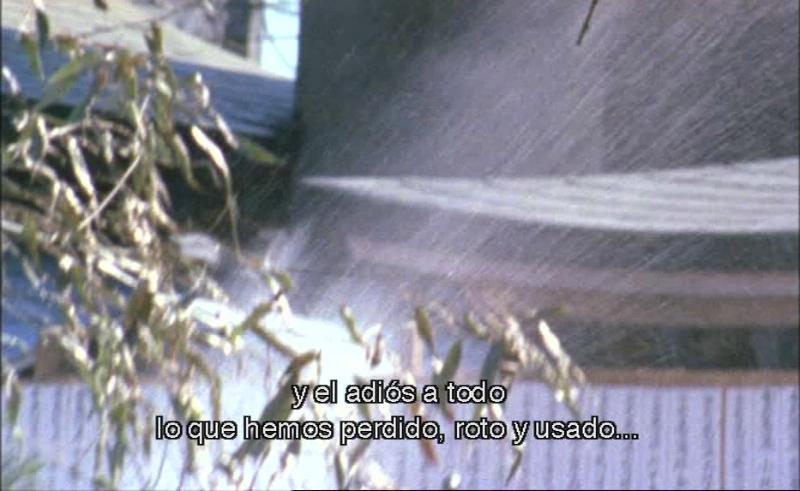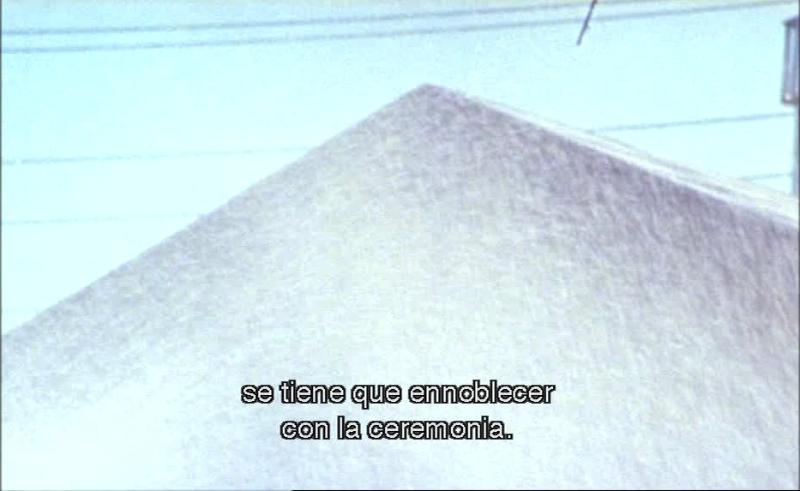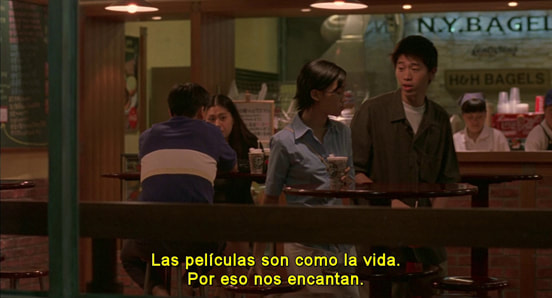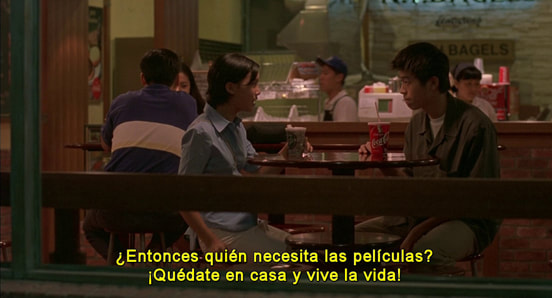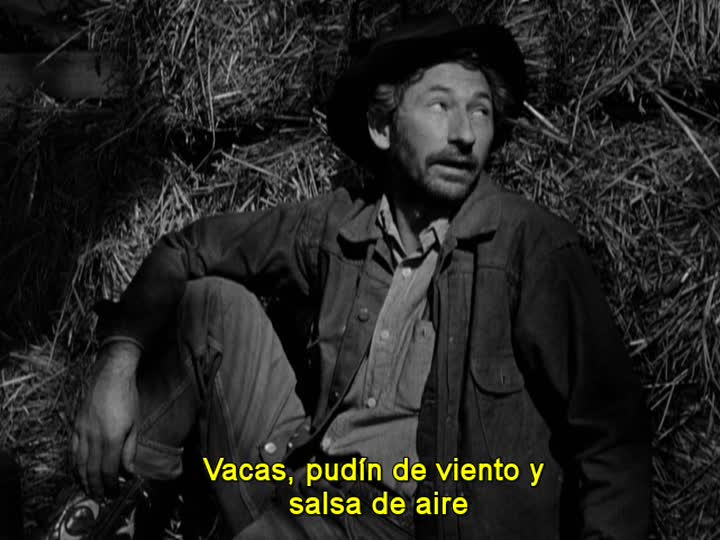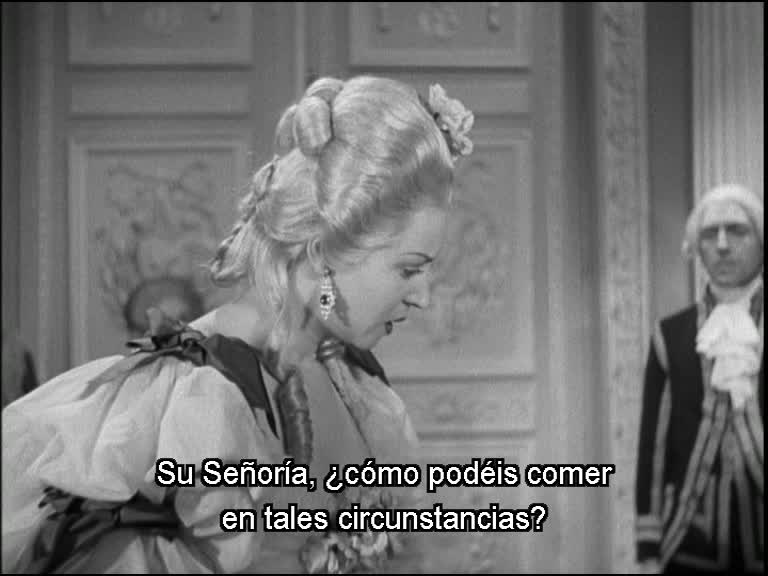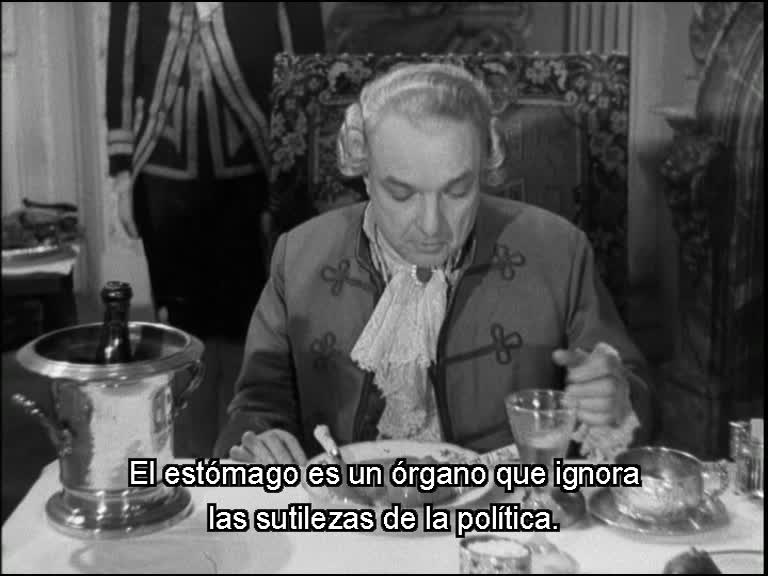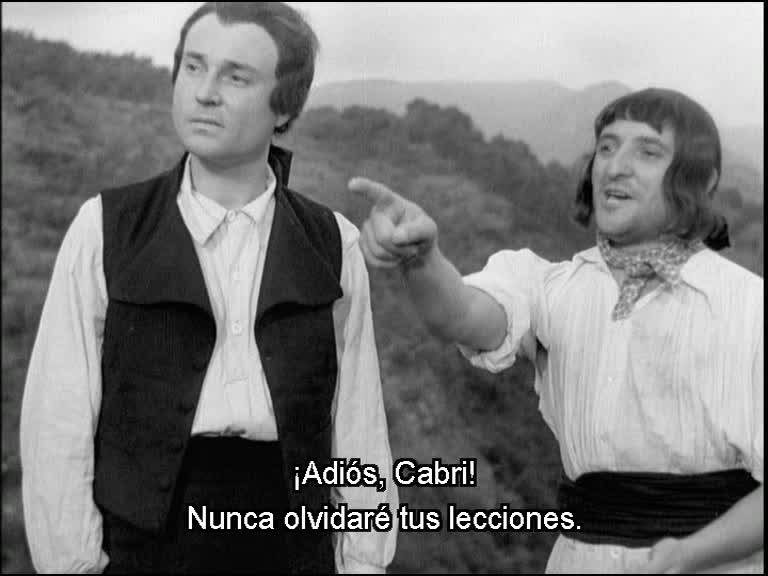Sesión martes 23 de junio - L'Amour d'une femme (Jean Grémillon, 1953)L'amour d'une femme es una película francesa de los años cincuenta dirigida por Jean Grémillon, del que en otros tiempos ya vimos en el cine-club El cielo os pertenece. El título, si lo traducimos, dice: El amor de una mujer. De buenas a primeras puede parecer evidente a qué se refiere el título, porque esta es una película sobre una mujer que se enamora de un hombre, pero de buenas a segundas ya no parece tan claro, porque esta es también una película sobre una mujer que tiene una vocación, sobre una mujer enamorada de su trabajo, que es la medicina.
Al empezar la película la mujer está, al contrario que la mujer de la semana pasada, sola, libre y trabajando. Llega a una isla bretona de esas azotadas por el viento y por las olas para remplazar al viejo doctor. Allí nunca han visto a una mujer doctora y no se les va a hacer fácil aceptarlo. Parte de la película va de eso, de lograr ser aceptada como doctora en una isla bretona en los años 50. Pero también va de todo ese mundo que la rodea.
Es una película de esas en las que da la sensación de que cada uno de los personajes que aparece tiene su propia vida fuera de las escenas en las que los vemos. Es una película en la que la vida y las decisiones que se toman están siempre ligadas a la sociedad que les rodean y eso no está ni bien ni mal, eso es un hecho a partir del cual se pueden empezar a pensar y a hacer cosas que estén bien o mal.
Es también una película en la que los personajes a veces nos parece que se equivocan o que son injustos y se nos encoge un poco el corazón al sentir eso y no por ello dejamos de quererlos. Al contrario, los personajes son complejos y a veces son complicados y eso es lo que nos los hace sentir vivos. Es una película que quizás vaya de descubrirse una misma complicada y de perder algunas certezas y ganar otras y a partir de ahí seguir, porque las cosas no se van a simplificar y cada día traerá lo suyo.
Texto de Pablo García Canga
Otras propuestas que se hicieron para esta sesión:
The Cameraman (1928, Buster Keaton, 78 min, Estados Unidos)
En The Cameraman seguimos y perseguimos por la ciudad a un fotógrafo de retratos ambulante reconvertido súbitamente por amor en filmador para noticieros, al que todo le sale un poco mal y por ello bastante bien. Alguien con una destreza física tal capaz de contagiarle a su cámara la capacidad de grabar tomas como las que nos daban tanto vértigo y nos maravillaban en la película de la semana pasada.
The Cameraman es una peli de aventuras cinematográficas trepidante y genial llena de situaciones y detalles inolvidables, como una cita en una concurrida piscina pública -en la que incluso ponerse el bañador se complica hasta límites insospechados-, la filmación arriesgada y desternillante de una guerra de bandas en Chinatown con la ayuda de un mono amigo muy listo o el final con un descubrimiento feliz en el que Buster Keaton casi casi sonríe.
Texto de Patricia Esteban
It Follows, la revolución en el cine de terror moderno. La obra del joven director estadounidense David Robert Michell supuso una vuelta al género de suspense/terror de los años 70s y 80s, por lo que está absolutamente alejada de las propuestas más actuales y comerciales de terror moderno que buscan el susto fácil. It Follows es una película de terror muy inteligente que a pesar de estar basada en el plano abierto resulta verdaderamente aterradora en algunas ocasiones debido, entre otras cosas, a un brillante manejo del suspense. Es por lo tanto, clara heredera del cine de John Carpenter tanto por la música realizada a base de sintetizadores como por la estética con la que fusiona de manera muy curiosa el pasado con el presente creando una extraña belleza inusual. La trama gira entorno a una maldición que se traspasa de persona a persona a través del acto sexual, una visión sobre las enfermedades de transmisión sexual en general y en concreto del VIH muy diferente a lo habitual, que genera un estado de tensión contínuo añadido a las decisiones tomadas por parte de los personajes que ponen en tela de juicio la moral, no solo de estos sino también de los/as espectadores/as. El film es capaz de empatizar a la perfección con la sexualidad femenina y criticar brutalmente la sexualidad masculina enfocándose en una época de adolescencia y por lo tanto, de descubrimiento o despertar sexual. It Follows supone una rara avis dentro del panorama de terror de la última década.
Texto de Rodrigo Andújar
En la película Cama y Sofá asistíamos a los enredos de un trío amoroso en la Rusia de los años 20 en la atmósfera claustrofóbica de una pequeña casa moscovita.
En Leto nos volvemos a trasladar a ese rincón del planeta, ahora ya como la URSS de principios de la década de los 80. Y también nos encontramos con un trío amoroso, otra vez entre una mujer y dos hombres. En este caso, la atmósfera claustrofóbica no es una habitación sino un régimen (la era pre-perestroica) y la ventana para estos jóvenes es la música, absoluta protagonista, con la que intentan escapar y sentirse más libres.
Leto significa verano. Y alude a esa sensación de abandono, de dejarse llevar, a tardes con amigos en la playa, a amores lánguidos y a esa mezcla de fingida certeza de inmortalidad con la ineludible amenaza del otoño que se acerca.
(Como nota curiosa que ahonda en el concepto de encierro, el director se pasó la postproducción y promoción de la película bajo arresto domiciliario, por fraude según unos, por sus ideas políticas según otros).
Texto de Ana Esteban
L'atalante (1934, Jean Vigo, 82 min, Francia)
Siete años después de la película que vimos en la última sesión y en las riberas francesas se desarrolla "L'Atalante", de Jean Vigo. Teniendo en cuenta que el director francés dirigíó a partir de 1930 un cineclub donde programaba gran cantidad de cine soviético no sería extraño que "Cama y Sofá" hubiera sido una de sus influencias a la hora de pensar en "L'Atalante", único largometraje en su carrera y que realizó encontrándose afectado ya por la tuberculosis, enfermedad de la que fallecería pocas semanas después de su estreno.
La película, ya sonora pero con una patente añoranza por el cine mudo, cuenta la historia de unos recién casados que viven en un barquito de vapor junto a un excéntrico y vividor marinero al que llaman Tío Jules, y su joven ayudante. Ella, que al casarse sale de su pueblo por primera vez en su vida, sueña con ver París, pero la vida de los navegantes es más dura de lo que se imagina, y el matrimonio tampoco resulta ser un camino de rosas. Sin embargo, pese a la tristeza y violencia de algunos momentos, tenemos una sensación constante de vida palpitante y de lo más alegre.
Los cuerpos, como en la película anterior, se muestran en todo su esplendor (alguno incluso tatuado), enormemente expresivos y activos, y siempre en contacto, ya sea para amarse o para pegarse. Otra de las cosas bonitas son los objetos y habilidades sorprendentes, y como en "Cama y Sofá", encontramos también los gatos, las artes adivinatorias, los maridos tiranos y los juegos de damas.
Texto de Bárbara Morán